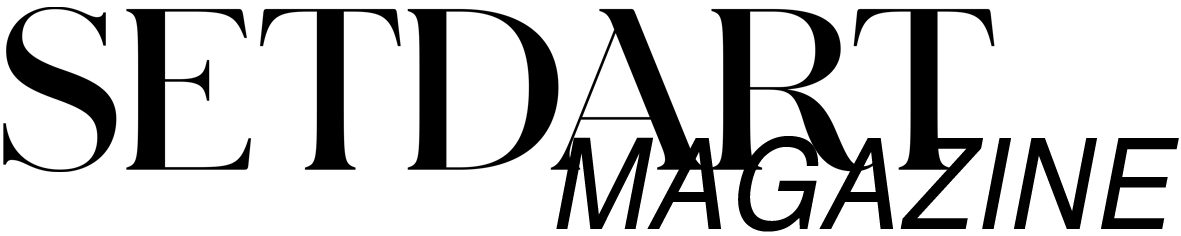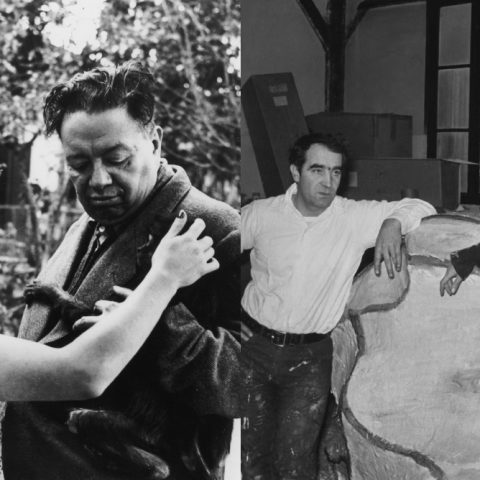Entorno a la figura de Picasso se aglutinaron en Paris un gran número de artistas españoles, cuyos inicios se encuentran íntimamente ligados al genio malagueño. Uno de los casos más notables es el de Pere Pruna cuyo éxito y reconocimiento estará por siempre unido al vínculo personal y profesional con su amigo y mentor Pablo Picasso.
En el año 1921 con tan solo 17 años y sin apenas formación, Pruna decide instalarse en París, ciudad que le brindaría, gracias a la carta escrita por Sebastia Sunyer, la oportunidad de conocer a Pablo Picasso. La buena sintonía entre ambos artistas se hizo evidente casi de inmediato hasta el punto de convertirse en el guía de sus primeros pasos en la capital del arte que era, por aquel entonces, París. Tras observar la obra de Pruna, Picasso no dudó en reconocer el talento de este joven artista, al que inmediatamente puso en contacto con sus propios marchantes. Entre ellos, se encontraba Andre Lebel, que como director de la Galerie Percier aceptó representar al pintor catalán. A raíz de esta primera colaboración que se produjo en 1924 nacería el germen de una etapa dorada en la producción de Pruna que le llevaría a alcanzar un rotundo éxito internacional. De este modo, el apoyo de Picasso durante estos años resultó determinante para Pruna quien bajo su protección se integró dentro de los círculos artísticos e intelectuales de la ciudad parisina hasta llegar a fundar, junto a figuras tan destacadas como Jean Cocteau, la revista Philosophie. De hecho, el vínculo tan estrecho que forjaron llevó a Cocteau y al propio Picasso a convertirse en padrinos de boda de Pere Pruna.
Ya en su primera exposición en la Galerie Percier en el año 1924, la obra de Pruna nos deja ver hasta qué punto fue determinante la influencia de Pablo Picasso, quien por aquel entonces se encontraba inmerso en su época “clasicista”. De hecho, en la totalidad de la producción realizada en Paris durante los años 20, se mantendrá latente esa impronta picassiana tan evidente en obras como la que aquí presentamos.

Sin duda la estilización y delicadeza que se desprende de ella nos traslada por completo al Picasso de la etapa rosa y neoclásica, pero también nos deja entrever cierto paralelismo con el Novecento Italiano cuyos representantes quisieron renovar el arte italiano entroncando su obra con la de los grandes maestros del Renacimiento. En este aspecto, Pruna se acerca en esta obra a los italianos en los aspectos metafísicos relacionados con el ideal platónico de perfección y que lo alejan pues de nuestro plano de existencia para dar luz a un escenario imbuido por una atmosfera ciertamente misteriosa e incluso onírica.
La figura femenina, que actúa como hilo conductor entre las diferentes etapas creativas de Pruna, es también protagonista absoluta de esta composición en la que el pintor construye una imagen de herencia clásica dominada por una atmosfera plácida, estática y contemplativa donde el cuerpo femenino se aleja de toda concepción erótica y nos aproxima a una visión arcádica más cercana a la representación antigua de lo sagrado que a la captación de una escena real.
Asimismo, las complicidades estéticas con Picasso y su etapa denominada por la crítica como “Periodo rosa” marcarán el devenir de pintores que, como Pruna, se unieron a la corriente clasicista de raíz mediterránea que irrumpió en el arte occidental tras la primera ola vanguardista. En este sentido, las figuras destacarán por una feminidad grácil y estilizada que parte claramente de la delicadeza, ternura y sobriedad que imprimió Picasso en sus obras de la época. Sin embargo, la herencia clásica pero sintética en sus formas, reducidas como vemos a su máxima esencia, nos remiten a la visión de Matisse en su simplificación estética.
Pese a las innegables influencias que Pruna adoptó, su obra posee un carácter singular fruto de un particular modo de interpretar la serenidad neoclásica en la que se entremezclan el uso de un cromatismo armónico y sin estridencias, junto a una depuración formal en la que encontró la esencia de la verdadera belleza.